Eran aproximadamente las seis de la tarde; un repique de campanas alborotó a los comuneros del pequeño pueblo. Fue tan desconcertante que el sonido del agua se ausentó, dando paso a un tañer misterioso. Algunos pensaban que se trataba de una invasión; otros, unos niños, imaginando a extranjeros, recordando el día maravilloso que vivieron en contacto con la naturaleza. Aquel día la clase se hizo entre piedras y arena. ¿Habrán venido por el agua, reserva vital para el futuro? comentó su maestro; algún día tomaran sus territorios, sin pensar en la tierra, desde el ojo Siwincha hasta Luccumayocc. En Siwincha brotaba el agua por entre las rocas; aquel torrente hídrico llenaba la acequia principal que conducía al valle, y todavía sobraba. El caudal del río poseía vida propia hasta El Ingenio; a pesar de su paso por la mina de oro de Otoca, el líquido vital no era contaminado. El tema, escrito en quechua, decía: “El agua, fuente de vida”. Todos los alumnos participaron, en la pizarra se observaba la palabra “yaku”, salieron de las cuatro paredes; caminaron por el río. Los alumnos se mostraban tan alegres y comunicativos, ¡hasta el mudo se llenó de palabras!, no dejaron de conversar con su maestro. Los niños descubrieron un lugar donde el agua se perdía entre las rocas, ignorando su destino. Regresaron pensando haber descubierto el punto de inicio de los famosos acueductos de los Nascas. Dejaron de recordar y volvieron a la realidad, y esta les dirigió los ojos hacia el reservorio; por ese lugar bajaban hombres cubiertos con pasamontañas. Eran amigos de la noche, en ella se movilizaban envueltos con el manto protector del anonimato; con seudónimos que hacían imposible ubicarlos en los registros que, además, habían sido borrados. Los Municipios eran el blanco preferido, sobre todo sus archivos. Algunos se habían adelantado y conducían a las personas hacia el local del Concejo Municipal; los niños eran reunidos en la escuela, en donde, como nunca, se había encendido un potente “Petromax”, traído por los visitantes para aquella ocasión. Todo estaba organizado con anticipación, el único que no se había enterado era el maestro Magno. Él, después de actuar en el pueblo vecino, descansaba en su cuarto. Era el mes de julio y el país celebraba el día de la independencia. En la víspera del veintiocho tendría visita. Mientras escuchaba una radio capitalina y se informaba del acontecer nacional, escuchó el sonido de las campanas. Quiso salir, pero las noticias económicas lo retuvieron. Los locutores hablaban de cultura y citaban una estadística:
- Si una revista cultural valía, en
1980, nada menos que trescientos soles; hoy, después de ocho años, cuesta ciento
cincuenta intis -completaba el interlocutor.
- Al año siguiente Caretas valía siete
mil intis…
Esto fue lo último que pudo escuchar; el cansancio lo venció, quedándose
dormido.
El día amaneció gris, con un viento frio que penetraba la calamina. La
naturaleza presagiaba el final. Toda la noche un centinela alto y enjuto observó
el recinto donde vivía Magno. Él no había salido en la noche, no necesitaba
salir. Era una persona que tenía el alma blanca, y le gustaba enseñar; sus
únicos defectos eran ser dipsómano y practicar el deporte más popular. Tomando
y jugando era feliz. Tocaron la puerta; habían pasado cincuenta minutos desde las
cinco de la mañana; el pueblo estaba callado. De pronto, el perro Acca,
bastante anciano, aullaría tristemente como un niño. De inmediato dio un salto,
sentado sobre la cama divisó una sombra por la rendija. No estaba tan entusiasmado
por la visita, ya que sabía que “los compañeros” estaban en el pueblo, en tal sentido,
tenía que obedecer. Poco a poco su mente se iba llena de dudas y
afirmaciones; se sentía raro, como estar a tiro de un penal. Sin poder calmarse
completamente abrió lentamente la puerta. El hombre que entró en la habitación,
acompañando a una dama, se mostraba amable; ella lo miraba desafiante. Ambos le
pidieron que los acompañara a la plaza. Caminaron dos cuadras sin pronunciar palabra
alguna, nuevamente el silencio volvía a inquietar la mente del profesor.
Llegando a la esquina del campanario, vio gran cantidad de comuneros: la
reunión iba a empezar con su llegada. Su cabeza analizó con frialdad lo que
venía ocurriendo en el mundo: a fines del año pasado se realizó la tercera Cumbre
Soviético-Norteamericana; los presidentes Mijaíl Gorbachov y Ronald Reagan
hablaron de paz, de pasos para el cese de la carrera armamentista e iniciar el
desmantelamiento nuclear. Sin embargo, China y Rusia, tardíamente, tenían sus
pleitos en el Perú. No me agrada nada eso de “el enemigo de mi enemigo es mi
amigo”. Me gustó el poder de convencimiento de Mao; quería culminar sus
estudios y persuadió a su padre diciéndole “continuando mis estudios, puedo ser
más provechoso para la familia que trabajando en la granja”. Haber leído su
biografía me condujo hacia el magisterio; abandoné también a mi familia y
encontré a otra, este año, en Uchumisca. Sé que la educación es lo más
importante.
Levantó la cabeza, el sol llegó a besar su rostro; miró a su lado
izquierdo, se encontraba junto a él doña Irene, una mujer chismosa, especializada
en crear intrigas; también actuaba a veces de celestina, cuando existía dinero
de por medio; se defendía de otra mujer llamada Jesusa, ambas se acusaban mutuamente
de manera furibunda. Una mujer minusválida, apoyándose en un bastón, consultó a
los comuneros. El pueblo debía elegir “democráticamente” cuál de las dos damas
debía de morir. En ese instante cantó un ave tres veces, nunca lo hacía de esa
forma el pájaro conocido como Carpintero; Magno entendió que se trataba de una
equivocación, una homonimia tal vez. Recién se convenció que iba a correr la
misma suerte de las señoras chismosas. A una de ellas se la habían llevado, la
otra permanecía atada en el suelo; para que no grite le habían amarrado la
boca, se esforzaba y golpeaba su cabeza con la piedra enorme traída del corral
de don Abraham. Era la mañana del veintiocho de julio, día de la patria; la
hora, nueve con treinta del día. El maestro fue acusado de ser borracho y
mujeriego; se decía que, a veces, tomaba y dejaba a sus alumnos solos, como era
el único profesor sus hijos no recibían clases; se iba a cobrar hasta Ica un viernes
y regresaba un miércoles; que dentro de su escritorio guardaba siempre una
botella de cachucho, que eso era un mal ejemplo para los niños. De la primera
acusación salió bien librado, con la intervención de sus colegas y algunos
comuneros que abogaron por él; es más, cuando trabajaba en Huackalla, sus
alumnos ocuparon los primeros lugares en el último concurso realizado por la
Coordinación del Distrito. Todo eso lo sabían los cumpas. Era un buen profesor
sin duda, el hecho de beber no lo iba a condenar. En eso, entre la multitud, aparece
su colega Betty, una docente que había estudiado en el colegio Nuestra Señora
de las Mercedes en la ciudad de Ica. Nunca supieron en aquél pueblo, de rostro
pálido, cómo aprobó los cursos de Lenguaje y Matemáticas en el último año de
sus estudios secundarios, si no dio los exámenes de aplazados en el mes de
enero; luego, desapareció de la costa. Suponían que su certificado de estudios
presentados en la Zona de Educación, con sede en Lucanas, eran falsos; pero fue
nombrada interinamente, con cuarto año de secundaria, en el barrio de Chaupi, en
la capital de la provincia de Lucanas. Así se conseguía trabajo en la sierra,
no era necesario terminar de estudiar la universidad o el pedagógico. Mientras
lloraba, se cubría el rostro con una toalla de color crema. Betty -corpulenta, de
anchos brazos y cabellos lacios, un perfil romano, labios resaltantes a simple
vista, ojos que miraban siempre hacia abajo, por vergüenza o por ocultar algo-,
estaba comprometida con un joven del lugar. Ambos se habían conocido buscando
trabajo; ella lo consiguió, pero él no. Ella y la toalla estaban mojadas completamente.
Negó todo encuentro carnal con su colega, señalando a sus hijas y diciendo:
- Mírenlas, son igualitas a su padre
José; además, pertenezco a una de las familias notables de Huackalla, y si me ven
salir algunos días del cuarto del profesor, es porque me ayuda a elaborar mi
carpeta de trabajo; otras veces, a realizar la diversificación curricular. ¡Por
favor, estoy diciendo la verdad! -y cayó desmayada sobre el piso empedrado de
la plaza.
Todo venía direccionado desde Puquio, el tal “Víbora” había hilado fino.
Era bien conocido por no dar puntada sin hilo, y decía que, con Magno ausente, su
padre ganaría en el litigio contra doña Nicolasa por algunos echaderos en la
puna. En esos precisos momentos le envuelven la cabeza con una capucha. El
llanto de la mujer recién le hizo perder la tranquilidad; se resistió, gritó su
inocencia; ocho hombres y dos mujeres llegaron a tumbarlo al suelo y controlarlo.
Los golpes lo mantenían en el piso. En ese instante, su imaginación vuela hacia
su cuarto y encuentra su cuaderno de canciones. Canta en silencio un poema
escrito a su amada Natalia:
Chiquilla linda eres la alegría:
tu ternura calma la herida.
Sonríe siempre mi palomitay,
pues yo me voy, sin besar tu piel.
Fue en silencio nuestra agonía,
creció muriendo en la lejanía.
Triste sonido dame la vida,
no quiero olvidar el atardecer.
Ahora tú, mi palomitay, volarás
errante en lluvia eterna;











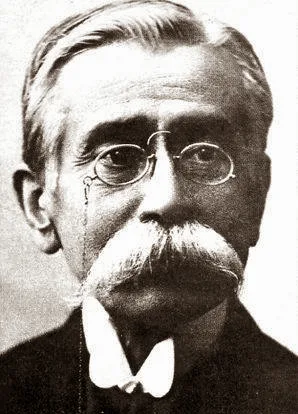

.jpg)










